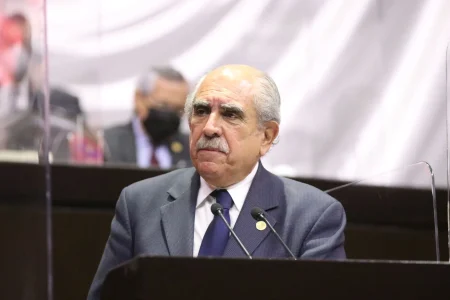La primera sorpresa no fue el acento ni el uniforme. Fue la pregunta.
No surgió en un salón de clases ni durante un ejercicio operativo, sino en una conversación tranquila, cuando el día ya había terminado y el rango dejaba de pesar. A un policía mexicano, durante un curso en Europa, le preguntaron algo que allá parecía evidente y aquí suele incomodar: ¿De verdad necesitan exámenes para saber si un policía es honesto?
No era burla. Era desconcierto genuino. En su experiencia, la honestidad no se mide con aparatos, se construye con tiempo. Para ellos, traicionar a la institución no es una falta menor ni un riesgo calculado: es perderlo todo. El empleo, el prestigio, la tranquilidad familiar, el proyecto de vida. Nadie les prometió hacerse ricos, pero sí algo más valioso: estabilidad y pertenencia, siempre que cumplieran con su deber.
Desde esa lógica, hablar de polígrafos sonaba tan fuera de lugar como hablar de máquinas de escribir. No porque no existan personas corruptas, sino porque el sistema está diseñado para que la corrupción no valga la pena. El costo es demasiado alto y el beneficio demasiado bajo.
La conversación entonces cambió de tono. Ya no se trataba de preguntar por qué en México ocurre la corrupción, sino qué hace que en otros lugares sea una excepción. La respuesta no estaba en una sola política ni en un examen, sino en una acumulación de decisiones institucionales sostenidas durante décadas. En una policía con casi 200 años de historia, como la Policía Nacional de España, la permanencia importa más que la coyuntura. Los gobiernos cambian; la institución permanece. Eso modifica por completo el comportamiento interno.
En México solemos actuar al revés. Cada crisis trae consigo una reinvención apresurada. Cambiamos nombres, estructuras y discursos, pero dejamos intacto el problema de fondo: instituciones frágiles. Pretendemos resolver con controles lo que en realidad es ausencia de condiciones.
La corrupción no aparece de un día para otro. Se forma cuando hay sueldos insuficientes, reglas poco claras, ascensos abruptos, liderazgos débiles y una narrativa constante de sospecha. Cuando el mensaje implícito es “no confiamos en ti”, la vigilancia sustituye a la convicción. Así no se construye integridad; se administra el miedo.
Formar policías íntegras e íntegros no es un asunto moral, es un asunto estructural. Comienza con un reclutamiento que busque vocación y no sólo necesidad. Continúa con salarios que permitan vivir con dignidad y progresar por mérito. Se fortalece con doctrina viva, capacitación constante, liderazgos que acompañen y exijan, y con reglas laborales que den certeza, no angustia.
También implica algo que pocas veces se considera: cuidar la vida personal del policía. La familia, el tiempo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia. Nadie defiende lo que siente ajeno ni respeta a una institución que lo trata como prescindible.
¿Somos corruptos por naturaleza? No.
¿Hemos creado sistemas que normalizan la incertidumbre y castigan la integridad? Sí.
Tal vez el cambio empiece cuando dejemos de hablar únicamente de “combatir la corrupción” y empecemos a hablar, con seriedad, de construir integridad. Cuando entendamos que una policía sólida no se vigila todo el tiempo: se forma, se cuida y se piensa a largo plazo.
La pregunta no es si podemos tener una policía civil que dure 100 años. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a dejar de improvisar para que eso, por fin, sea posible.